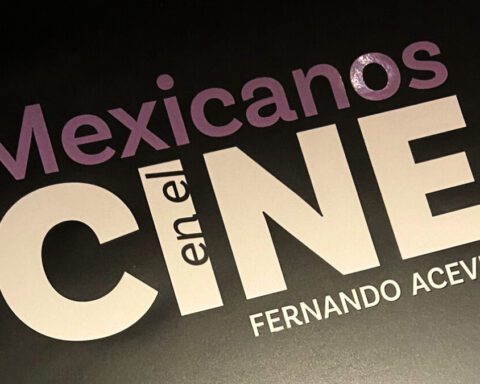La película La camarista, escrita y dirigida por la mexicana Lila Avilés, es una cinta insoslayable para todo el público
El espejo es un elemento narrativo que proyecta pensamientos y emociones mediante el reflejo de un individuo en las circunstancias o parlamentos de otro. Ejemplos de esta herramienta abundan en el cine contemporáneo con cintas como Dolor y gloria (2019), cuyo protagonista, interpretado por Antonio Banderas, es alter ego del propio director, Pedro Almodóvar; y El cuento de las comadrejas (2019), remake de Los muchachos de antes no usaban arsénico (1976) donde confluyen no uno, sino múltiples prismas que evocan, como profanadores, a grandes figuras de la Época de Oro argentina.
Los espejos en el guion cinematográfico ejercen un rol indispensable para ponderar los rasgos psicológicos de un personaje a través de componentes interpersonales y, en ocasiones, metatextuales que permitan al espectador dilucidar lo que acontece en el interior de su psique e inquirir el significado de determinadas secuencias. Este es el caso de la ópera prima de la directora mexicana, Lila Avilés, La camarista (2018), estrenada comercialmente el pasado viernes 2 de agosto en salas mexicanas, luego de una exorbitante gira de festivales que le mereció, entre otros premios, el Ariel a Mejor Ópera Prima y la probable candidatura a los premios Goya y Óscar, como representante de México.

La camarista, escrita por la propia Lila y el guionista, Juan Carlos Márquez, no podía sino hacer uso excepcional de los espejos para exteriorizar los sentimientos de una protagonista silente, pudenda y evasiva como Eve (Gabriela Cartol), inevitablemente abrumada, de principio a fin, por las dificultades económicas que competen a una joven madre de 24 años sin estudios en la Ciudad de México; y ostensiblemente deslumbrada ante los lujos de una sociedad inalcanzable que convive y no convive con ella entre las paredes del hotel en el que labora (ambivalencia palpable en filmes coetáneos de la nueva ola mexicana, como Roma (2018), de Alfonso Cuarón, y Chicuarotes (2019), de Gael García Bernal).
Avilés se valió de reflejos interpersonales (entre el personaje y sus homólogos) para extraer sensaciones, dudas y deseos de la mente de su protagonista, materializándolos en las vicisitudes de prójimos y objetos: advertimos su añoranza de trascender no porque ella lo exprese, sino porque escucha, ante nuestros ojos, las palabras de una interlocutora anciana que presume más de una década de trabajo en el hotel, en una secuencia ataviada por juegos de foco, slow motion y distorsión sonora; nos apropiamos de su frustración mientras limpia la superficie de un espejo donde largas columnas irregulares de agua y jabón se derraman de arriba hacia abajo como las lágrimas que, aunque no percibimos en pantalla, nacen huérfanas en el seno ocular de Eve.

No es casualidad (en el cine, nada es casualidad), en consecuencia, que esta mujer sea esquiva a la interacción; es penosa, servicial, atenta, afable. Es humana. Y este es, tal vez, el rasgo más loable de La camarista: la humanización de su personaje, que escribe mensajes de amor mientras orina en el cubículo para empleados, esconde retazos de palomitas en diminutos empaques de golosinas, se ducha al final del turno para reemplazar los jicarazos que tendría que tomar en casa, solicita un aumento de sueldo (simbolizado en el legendario piso 42 que tanto añora) y se masturba en una habitación para ser observada por su enamorado. Todo en los 102 minutos de duración de este largometraje, como una suerte de mumblecore rutinario, costumbrista, natural.
Un mumblecore balanceado desde cualquier perspectiva, como la cinematográfica, desempeñada por el cinefotógrafo, Carlos Rossini, quien se encargó de imbuirnos admirablemente en la monotonía y resabio del servicio hotelero, con una cámara aterida a su tripié, siempre inmóvil, siempre claustrofóbica, siempre taciturna (tampoco es casualidad que la música brillara por su ausencia, cediendo su dominio narrativo a los sonidos ambientales, impecablemente capturados por el diseñador sonoro, Guido Berenblum), porque así se vive la cotidianidad de una camarista, encerrada entre las paredes de una habitación silenciosa y sucia que no le pertenece, encerrada como nuestros ojos ante planos medios y cortos, vistos desde un clóset cualquiera, desde un pasillo, desde la alcoba, desde el cénit de un cubículo urinal (qué alivio significó para el aforo aquella escena en que Eve sube a la azotea a respirar aire fresco, tras una serie de decepciones laborales y amorosas: es uno de los pocos full shots de la película, un full shot que nos invita a acezar junto a nuestra heroína, a salir de esas paredes grises y anhelar por un segundo una vida diferente).

Eve es reservada, responsable, diligente, tierna, fuerte. Es una representación perfectamente construida de esa clase social que se esfuerza día a día por brindar una mejor vida a sus hijos y que concentra todo su tiempo y esfuerzo en obtener los recursos necesarios para lograrlo.
Esto es lo que hace de La camarista una cinta insoslayable para todo el público. La habilidad con que nos inocula en la carne de Eve, los elementos visuales, sonoros y narrativos de que se valió su directora y su equipo de producción para incitarnos a soñar despiertos, como ella, mientras volvemos la mirada a nuestros espejos cotidianos para reconocernos en los espacios, en los otros, en nosotros mismos.
Texto: Christian Gómez.